El Ñangüe o Ñánkue
En las ‘Memorias de Erika Reuss Galindo’ se puede leer: “A los ñangües, que creo son importados del Gabón o del Camerún, los misioneros los llamaban “los mamarrachos”. Se trataba y se trata, porque siguen existiendo, de un bailarín vestido con un traje muy complicado, que se compone de una especie de túnica que cubre de la cabeza a los pies, llena de abalorios y, en especial, espejitos, cintas, cascabeles, etc., y de una máscara, también de tela y fibra, con muchos más colgantes”.
En ‘Catauro, La Revista Cubana de Antropología’, Isabela de Aranzadi profesora de la Universidad Complutense de Madrid, nos cuenta en un interesante artículo del que inserto esta breve reseña: “El Bonkó o Ñánkue en Guinea Ecuatorial. Vinculación con el Abakuá cubano y el Ekpe nigeriano. El bonkó o ñánkue es un rito-danza que pervive hoy en la Navidad de la isla de Bioko, ya desde mediados del siglo XlX, y que fue introducido en Annobón hace tres generaciones, a principios del siglo XX, con el nombre de mamahe. ‘Es una danza rirual que procede de los efik de Calabar, Nigería. La danza del bonkó o ñánkue llegó a Fernando Poo, Bíoko, directamente de Nigeria e indirectamente desde Cuba con los deportados cubanos ñáñígos.
Según los miembros de la Sociedad del Bonké, incluyendo sus descendientes, Samuel Nathaniel Kinson es el criollo fernandino por el que llegó esta danza a Santa Isabel, Malabo, a mediados del siglo XlX. Con él llegó el ñánkue desde Calabar al casarse con la bailarina efik Sara Robinson, relacionada con ekpe”. En las fotos de más abajo, una reseña periodística y una foto de un Ñangüe o Ñánkue en San Carlos en los 60 del siglo pasado.

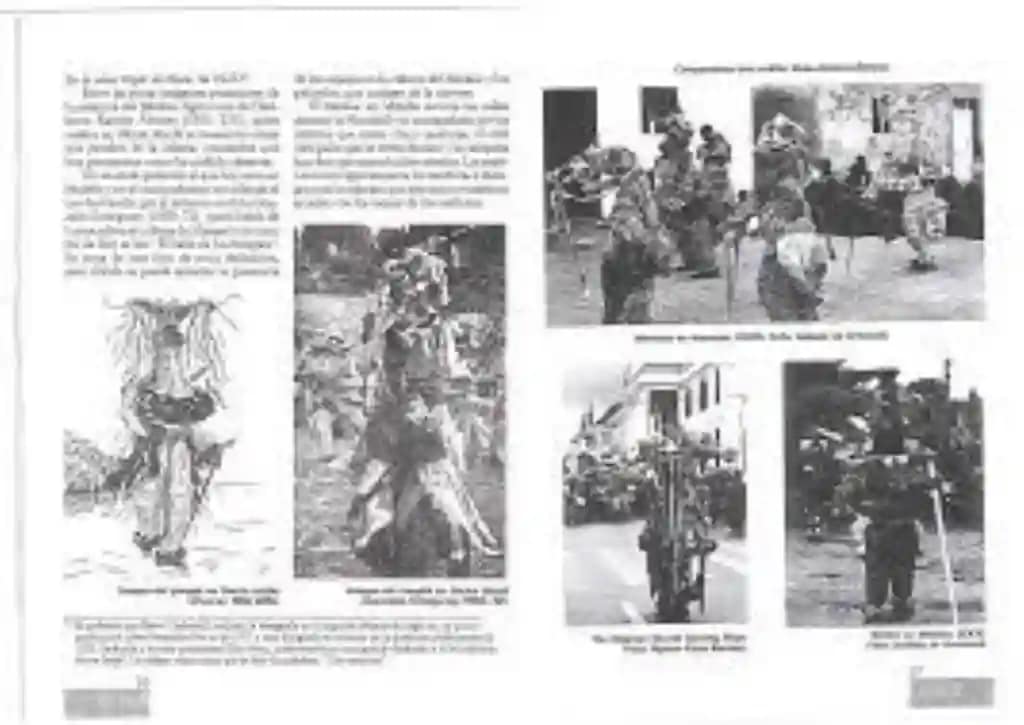
Vestido, identidad y folklore
Este es el título de un excelente trabajo de Alba Valenciano-Mañé, de la ‘Institució Milà i Fontanals’. CSIC Barcelona ‘Revista de Dialectología y Tradiciones Populares’, vol. LXVII, n.o 1, pp. 267-296, enero-junio 2012, ISSN: 0034-7981, eISSN: 1988-8457, doi: 10.3989/rdtp.2012.10. Del que tal cual extraigo estos breves apuntes, que espero sirvan para acceder a la totalidad a los interesados o en el que también profundicen, aquellos atrapados por la curiosidad.
“La invención de un vestido nacional de Guinea Ecuatorial. La antropología ha establecido tres dimensiones de análisis del cuerpo: el cuerpo individual, el cuerpo social (Douglas 1982) y el cuerpo político (Scheper-Huges y Lock 1987). El vestido, como parte fundamental en la forma en que los cuerpos son presentados y representados socialmente, opera en estos tres niveles: a) expresa identidades y voluntades individuales; b) utiliza códigos compartidos socialmente; c) puede operar como herramienta de inclusión o exclusión de valores y proyectos político-ideológicos (Hansen 2004). Es precisamente en la dimensión política del cuerpo donde se han centrado varios trabajos sobre el vestido en África (Hendrickson 1996). Partiendo del concepto foucaultiano de biopoder se ha analizado cómo el control sobre el cuerpo a través de la apariencia es una de las formas más eficaces de dominio social. En el caso que nos ocupa, veremos cómo el vestido, efectivamente, actúa como herramienta de control social y cómo, él mismo, constituye el aparejo elegido para la creación y recreación de una identidad nacional de Guinea Ecuatorial válida, únicamente para un limitado colectivo”.
las etnografías clásicas y las crónicas de finales del siglo XIX
“Para Ricardo Soares de Oliveira el sistema político-económico Guinea Ecuatorial responde al modelo que define para los estados petroleros del Golfo de Guinea: la cleptocrácia [kleptocracy] (2007: 138-140). La élite política de Guinea Ecuatorial (el clan Esangui) no tiene ninguna intención de crear o fortalecer el estado-nación. Para Oliveira sus objetivos son profundamente desideologizados, consistiendo en la simple lucha por el botín (157)”.
“En las etnografías clásicas y las crónicas de finales del siglo XIX e inicios del XX se describen las prácticas indumentarias de la zona y se constata que ninguno de los pueblos de Guinea Ecuatorial cubría el cuerpo con textiles, o con lo que generalmente se considera vestido. La única parte que quedaba completamente cubierta era la zona púbica, siendo manufacturada su cobertura con fibras vegetales”.
“Entre los fang, por ejemplo (Tessman 2003 [1913]; Alexandre y Binet 1958; Labourthe-Tolra 1985), la indumentaria femenina y la masculina eran distintas, tanto por lo que se refiere a la forma como a sus materiales. El traje femenino estaba constituido por dos partes o faldones: una delantera y otra posterior. El primer faldón lo constituía una hoja fina y seca, generalmente de platanero, que se situaba entre las piernas cubriendo el pubis, doblada y atada a la cintura con un cinturón de médula. El faldón posterior, en cambio, estaba formado por un voluminoso conjunto de piezas de corteza o de rafia sujetadas por un extremo, haciendo el efecto de una «cola de caballo». Para ir a los huertos se substituía esta indumentaria por el traje de trabajo, confeccionado en este caso con hojas tiernas y maleables que también se ataban en el cinturón. Las fibras se podían decorar con tintes vegetales, de manera que podían tener diferentes tonalidades. Tanto en la indumentaria masculina como en la femenina, a las fibras vegetales se podían añadir pieles de animales, como el mono o el gato salvaje, consideradas un símbolo de prestigio. El resto del cuerpo se mantenía descubierto, pero generosamente decorado con tatuajes, escarificaciones, peinados y abalorios. El resto de grupos culturales utilizaban una indumentaria parecida, por lo menos en lo que se refiere a los materiales empleados”.
“En las islas de Bioko y Corisco, la llegada de tejidos europeos es mucho más antigua, motivo por el que se abandonan más temprano las indumentarias confeccionadas con técnicas tradicionales. En la descripción de la indumentaria bubi que Günter Tessman (2009 [1923]) realiza durante los años veinte del siglo pasado, se documenta la incorporación de numerosos elementos occidentales como tejidos, sombreros y abalorios a los antiguos repertorios. Una de las características más relevantes de la presentación social del cuerpo bubi eran las escarificaciones faciales. Tanto hombres como mujeres podían ostentar cicatrices lineales alrededor de las mejillas, algunas de ellas extremadamente elaboradas. La llegada de mercancías occidentales a la isla de Bioko se produce de manera mucho más temprana que en el territorio continental. Así mismo, el consumo de tejidos y diseños ingleses constituyó un elemento fundamental de distinción entre la población autóctona de la isla de Bioko y la población criolla de Malabo (Okenve 2010)”.
La desnudez
“El cuerpo «desnudo» de los guineanos fue uno de los objetivos principales de la acción misional que no se generalizaría hasta finales del siglo XIX. La desnudez se consideraba una muestra de salvajismo, mientras que el vestido suponía un bien y una práctica civilizadora, evidenciaba la superioridad Europea y se entendía como un hecho esencial que definía el individuo: «las gentes eran todavía muy salvajes, según lo demuestra el hecho de que la mayoría de ellos fuesen todavía desnudos» (anónimo, citado en Nerín 1998: 99). Habituar a los guineanos a vestirse suponía preservarlos de la «inmoralidad», al mismo tiempo que iniciarlos al consumo y, por lo tanto, al trabajo asalariado imprescindible para el éxito en el desarrollo de la empresa colonial…”.
“De hecho, en las festividades propias de cada grupo cultural se utiliza una indumentaria específica y diferenciada para cada manifestación folklórica. Por otro lado, en las celebraciones populares como las bodas, bautizos y comuniones se utiliza un «uniforme» confeccionado con tejidos categorizados como «africanos» (wax y popó). Estos vestidos, sin embargo, no se consideran trajes folklóricos o tradicionales. Si bien el estampado es compartido por los miembros e invitados de cada familia, los diseños elegidos para confeccionar los trajes responden a las preferencias personales y a las tendencias y estilos que están de moda en cada momento…”
Espero que como puntos de partida, estas semblanzas sean suficientes para instar, empujar, a que se penetre en peculiaridades tales como la vestimenta, peinados, adornos y su evolución, como en su música o fogones y sobre todo a su pensamiento, en definitiva a conocerlos un poco mejor y entendernos.
En las dos fotos de más abajo, vemos imágenes del desfile de modelos, que sobre la evolución de la indumentaria en Guinea Ecuatorial, se celebró en el Centro Cultural Hispano-Guineano de Malabo a inicios de los años noventa. Fotos de Lucía Mbá Mayé.


Mucho antes, en los albores del siglo XX, entre otras muchas fotos escojo estas; donde vemos dos hermosas mujeres, tal vez madre e hija, seguro que contentas de ir a la moda o no, pero que la pataca sociedad de la época obligaba, y que de posibles, vemos que utilizan preciosas telas no sé si de brocado o estampado, convencido que por gusto, luciendo ambas similar confección, así como peinado, recoge pelo y pose…
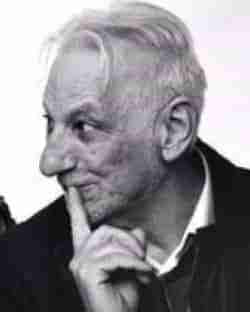
Juanjo Andreu
Profesor de Bellas Artes y comisario cientifico de arte tribal africano
